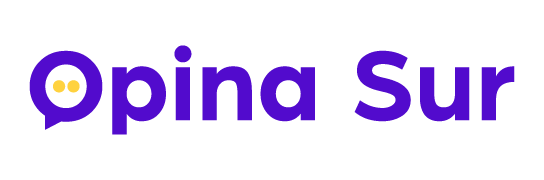La Universidad Nacional de La Plata tomó el toro por las astas y logró que 43 escritores, pensadores, intelectuales y profesionales de diversas disciplinas analizaran la complejidad de la realidad sociopolítica argentina bajo la gestión de La Libertad Avanza.
A la luz de este trabajo colectivo que aborda desde variados ángulos el impacto de la economía neoliberal sobre la política de derechos humanos, las conclusiones son auténticas revelaciones desgranadas en 21 capítulos.
Con marco teórico y pruebas empíricas, a modo de apretada síntesis podría decirse que los decretazos, la “filosofía” de la motosierra y el ajuste sin reparos son un conjunto de políticas con sesgo de clase. La libertad avanza –¿avanzaba?-, pero ¿a qué costo, sobre quiénes? A grandes rasgos podría responderse que sobre la justicia social, los derechos humanos e incluso los derechos culturales.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Pero como toda simplificación, esta breve descripción también obliga a que mucho quede afuera y lo justo sería recorrer las páginas de Lo mío es mío y lo tuyo es mío -Neoliberalismo y derechos humanos en Argentina, publicado por Universidad Nacional de La Plata, como se dijo. El volumen fue prologado por Oscar Oszlak y la portada se ilustró con una fotografía tomada por el periodista gráfico Pablo Grillo, el mismo día en que fue baleado mientras trabajaba cubriendo la marcha en la Plaza de los dos Congresos, el
Los Derechos Humanos son 30 y universales. ¿Se conocen todos?
Y lo mejor de todo es que se trata de una entrega de acceso gratuito y “liberado”, accesible desde la página de la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.
A modo de ejemplo, brindamos además un anticipo del volumen digital, el capítulo titulado La Libertad ¿Avanza? ¿A costa de quiénes? Notas sobre un nuevo experimento neoliberal en la Argentina, escrito por
Lucía Ortega y Martín Schorr
«La libertad ¿avanza? A costa de quiénes? Notas sobre un nuevo experimento neoliberal en la Argentina», de Lucía Ortega y Martín Schorr
Con la reducción relativa del ritmo inflacionario, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) se arrogó durante varios meses el “éxito” obtenido en estabilizar la economía. Sin embargo, el modelo económico desplegado hasta aquí (mayo de 2025) implicó una brusca aceleración de la regresividad en la distribución primaria del ingreso, así como un mayor protagonismo de sectores del capital vinculados con actividades financieras, primario-exportadoras y prestadoras de servicios públicos.
Todo esto se apoyó sobre un ajuste virulento y regresivo, endeudamiento y apreciación cambiaria; bases muy endebles que agotaron las reservas de dólares y llevaron al gobierno a un rescate desesperado del Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2025. Una distribución del ingreso sumamente regresiva La evolución de la economía en lo que lleva de transcurrida la gestión de LLA se inscribe en una brusca aceleración de la regresividad en la distribución primaria del ingreso en la Argentina. La devaluación del peso en diciembre de 2023 acarreó un salto del tipo de cambio cercano al 120% y aceleró la suba de los precios internos a niveles históricos en más de tres décadas. A su paso, pulverizó los salarios, las jubilaciones y las prestaciones sociales, en un contexto de recesión y ajuste fiscal y externo.
Los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha: son de todos
(…) Sin embargo, la expectativa de que una disminución de la inación solucionaría el problema del bajo poder adquisitivo de las familias trabajadoras no se cumplió, ni se expresó en una percepción de mejora en los salarios u otros ingresos jos. Este hecho puede explicarse parcialmente por aspectos técnicos referidos a la metodología con que las estadísticas computan el promedio del índice de precios al consumidor nacional, lo que en los hechos conlleva una subestimación relativa del indicador. No obstante, la causa principal de esta desconexión entre la menor suba de precios y su bajo impacto en la recuperación del poder adquisitivo se debió a que, precisamente, la “receta” para bajar la inflación requirió –y requiere– una dosis considerable de ajuste, recesión y hundimiento de los ingresos y el consumo.
En 2024, las paritarias se caracterizaron por una respuesta lenta y tardía al shock inflacionario, al cual se agregó el freno de la actividad económica, especialmente en rubros demandantes de empleo como la construcción, el comercio, la industria y los servicios. En el sector privado formal los salarios comenzaron a recuperarse a partir de abril, cuando impactaron los primeros acuerdos paritarios, creciendo por detrás de la suba acumulada del dólar y de los precios.
Por ello, aún en septiembre de ese año los salarios promedio del sector estaban 1,5% por debajo del poder de compra de noviembre de 2023. Al finalizar el primer trimestre de 2025 todavía el poder de compra del sector privado registrado estaba un punto por debajo del nivel que tenían antes de la asunción de Javier Milei, cristalizando una pérdida
En abril de 2024 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional que revela el INDEC tocó un máximo de 289,4% interanual. La variación del IPC alcanzó un mínimo de 2,2% mensual en enero de 2025, se aceleró al 3,7% en marzo y fue del 2,8% en abril. La inflación se mide como un promedio de suba de los precios que componen una canasta de consumo de bienes y servicios al consumidor, en la que cada producto tiene una ponderación en función del peso que tiene en dicha canasta en un momento dado.
En los últimos años los servicios públicos como el gas, electricidad, agua y telefonía tienen mayor peso en la canasta de consumos de los hogares debido a cambios en los patrones de consumo, y también a los propios incrementos de tarifas de servicios públicos y telefonía celular, pero estas modificaciones aún no fueron impactadas en la metodología de medición de la inflación. Algunas estimaciones muestran que si se hubiera realizado el cambio metodológico que corresponde, el dato promedio de inflación sería más alto que el informado (no obstante, la tendencia sería igualmente a la baja).
(…) La devaluación que impuso el FMI tras el nuevo acuerdo de deuda de facilidades extendidas en abril de 2025 (liberación parcial del control de cambios –el “cepo”– y flotación del tipo de cambio entre bandas) y la presión del gobierno porque se celebren acuerdos paritarios en torno del 1% mensual, por debajo de la suba de precios, son elementos que hacen presuponer un mayor deterioro salarial para el período venidero.
Este derrotero de los ingresos salariales formales se acompañó de un nuevo salto en la destrucción y fragmentación del mercado laboral. En particular, con el gobierno libertario se asistió a una importante pérdida de puestos de trabajo, con una destrucción de más de 120 mil puestos asalariados registrados del sector privado, especialmente en construcción (62 mil), industria manufacturera (28 mil), comercio y reparaciones (15 mil), transporte y almacenamiento (14 mil), actividades inmobiliarias (13 mil) y hoteles y restaurantes (13 mil).
A la par, se redujo la registración de las trabajadoras de casas particulares en alrededor de 20 mil puestos, mientras se produjo un incremento de unos 39 mil trabajadores monotributistas, gura que encubre en gran medida formas precarizadas de empleo en relación de dependencia6 . A este cuadro debe agregarse el deterioro general de las condiciones laborales en una época de crisis y de mayor presión sobre el mercado de trabajo, condiciones que son aprovechadas por la clase empresarial para imponer mayores ritmos de trabajo. Es así que en muchos casos la recuperación salarial que expresan las cifras ocultan un incremento de la intensidad laboral y de la extensión de la jornada de trabajo.
Dos de cada tres jubilados y pensionados, no llega a cubrir un tercio del valor de la Canasta del Adulto Mayor»
En lugar de aumentar los puestos de trabajo, los empleadores han optado por incorporar más horas trabajadas por asalariado. Por su parte, los trabajadores del sector público son quienes más absorbieron el golpe de la modificación de precios relativos. El desplome salarial llegó en los primeros meses de 2024 al 19%, que no logró revertirse con la tímida recuperación acaecida en los meses subsiguientes. Es por ello que en el primer trimestre de 2025 los salarios públicos acusaban un retroceso del 15% desde la asunción de Milei, con una pérdida acumulada de 40% respecto de 2015.
El contexto de la licuación y asfixia salarial, especialmente en la administración pública, también fue acompañado por la destrucción de unos 50 mil empleos públicos a nivel central, en el marco de una fuerte estigmatización de la actividad estatal como argumento de “eficiencia” para una política de “desregulación”, cierre de programas, organismos y áreas que proveían servicios públicos para la atención de diversas necesidades sociales, con la consecuente vulneración de derechos para amplias capas de la sociedad (…).
Esa política de desguace y debilitamiento (sesgado) del sector público se complementó con una ola furibunda de despidos, la finalización de contratos y pases a disponibilidad de trabajadores de planta. De conjunto, si se considera el período noviembre 2023-marzo 2025 se comprueba que los salarios de los trabajadores registrados (privados y públicos) perdieron en promedio un 6% en términos reales. (…)
De acuerdo al Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, la pérdida acumulada mes a mes durante el mandato de Milei alcanza a unos 2 millones de pesos para cada trabajador registrado del sector privado y a casi 6 millones de pesos para cada trabajador estatal, teniendo en cuenta la medición propia de la canasta de las y los trabajadores (ICT) que en marzo de 2025 superó por 9 puntos a la medición interanual del índice de precios al consumidor que publica el INDEC (MATE, 2025).
(…) De acuerdo al INDEC, la ponderación de la masa salarial en el PBI pasó del 48,4% en 2016 a un valor mínimo del 39,8% en 2021; de allí en adelante expresó cierta recuperación (45% en 2023), para luego retroceder al 43,4% en 2024. Así, si bien bajo diferentes esquemas políticos, cambiarios y fiscales, queda expuesto un denominador común vinculado a una matriz económica altamente concentrada, extranjerizada y primarizada de los principales resortes productivos del país (Cantamutto y otros, 2024; Schorr, en prensa).
Así también se verifica una continuidad del régimen imperativo de ajuste sobre las mayorías trabajadoras en el marco de sucesivos acuerdos de deuda con el FMI, cuya prioridad es garantizar la rentabilidad y el salvataje de acreedores externos y grandes grupos económicos. En vistas de lo expuesto, no debería llamar la atención que la pobreza haya tocado en el primer semestre de 2024 un máximo de 52,9%, con un salto particularmente elevado de la incidencia de la población por debajo de la denominada línea de indigencia (18,1%).
Los datos correspondientes al segundo semestre dan cuenta de un descenso de ambos indicadores (al 38,1% y el 8,2% respectivamente), niveles igualmente elevados que grafican el estado preocupante en el que se encuentran las condiciones de vida de los sectores populares en la Argentina. En ese sentido, la precarización de la vida agudizó un proceso que lleva algunas décadas, que es la insu ciencia de tener un empleo para alcanzar condiciones de vida básicas: el fenómeno de los “trabajadores pobres”.
Hacia el cuarto trimestre de 2024, 3 de cada 10 trabajadores y trabajadoras (27,9%) eran pobres y 4,3% eran indigentes (Lozano y otros, 2025a). En relación con estas cuestiones, vale apuntar que, como parte de la política o – cial de poner un techo (muy bajo) a los acuerdos paritarios, el gobierno promovió con éxito una desvalorización aún mayor del denominado Salario Mínimo, Vital y Móvil, en un contexto signado por la falta de consensos en el ámbito del Consejo del Salario y la resolución unilateral por parte de la Secretaría de Trabajo de decretar subas por debajo de la inflación, acorde a las solicitudes de la parte empleadora.
Es así que desde que asumió Milei el salario mínimo perdió un tercio de su poder adquisitivo y acumula una pérdida de más del 44% respecto de diciembre de 2019. Esto ha significado que su nivel sea aún más bajo que el vigente durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de convertibilidad, quedando desdibujada su función como herramienta para fijar un piso salarial (González, 2025). Según los cómputos del INDEC, a inicios de 2025, para no ser pobre, un hogar de cuatro integrantes necesitaba por mes algo más de 1 millón de pesos, esto es, más de tres salarios mínimos.( Lo mío es mío y lo tuyo es mío – Juan Pablo Bohoslavsky)
Un repaso por la regresividad distributiva en lo que va del gobierno de Milei no puede desconocer lo sucedido con las jubilaciones y las pensiones, donde se materializó buena parte del ajuste del gasto aplicado . La reforma del cálculo para actualizar los haberes (movilidad previsional) y el congelamiento del “bono extraordinario no previsional” que perciben los beneficiarios del haber mínimo en 70 mil pesos desde marzo de 2024, significó en los hechos una reducción del haber mínimo con bono del 5,4% en términos reales (marzo 2025 contra noviembre 2023).
Este haber, que perciben 2 de cada 3 jubilados y pensionados, no llega a cubrir un tercio del valor de la Canasta del Adulto Mayor que elabora la Defensoría de la Tercera Edad de Ciudad de Buenos Aires, a lo que debe agregarse la pérdida de cobertura de obra social para los adultos mayores con la eliminación de más de 50 medicamentos del vademecum de PAMI. Los haberes superiores a la mínima, que no han sido beneficiarios de bonos y por lo tanto no han tenido componentes congelados durante el gobierno de Milei, han logrado recuperarse parcialmente luego del impacto de la devaluación a inicios de 2024; no obstante, están muy lejos de recuperar toda la pérdida de años anteriores. Así, en términos reales presentan una caída acumulada de hasta el 51% respecto de noviembre de 2015.
Con la nueva fórmula de movilidad que ata su evolución a la in ación, no es posible que la misma actúe como un mecanismo de recuperación significativa, sino que en promedio tenderá a fijarse en los valores actuales, lo que cristaliza el ajuste de los años previos, a la par que continúa la licuación de los haberes más bajos. La evolución de las variables socioeconómicas analizadas describe el ataque severo a las condiciones de trabajo y de vida de las mayorías populares en la Argentina. Este se enmarca en uno de los principales objetivos estratégicos del gobierno de LLA: aumentar los grados de explotación de la fuerza de trabajo a partir de profundas reformas estructurales regresivas en derechos laborales, previsionales y en materia tributaria.
Al respecto, cabe mencionar algunos hitos clave de esta política, que no se debería pasar por alto que ha logrado congregar el apoyo de vastos sectores del sistema político. Por una parte, se destaca la ofensiva llevada adelante mediante el Decreto 70/2023 que contiene una serie de reformas y modificaciones legislativas con el objetivo de “desregularizar” el conjunto de la economía (incluida las relaciones laborales). Por otra parte se cuentan los intentos de aprobar una “ley ómnibus” con un tratamiento.
Las evidencias disponibles (MATE, 2025) dan cuenta de que, además del renglón correspondiente a jubilaciones y pensiones, los principales recortes fiscales se dieron en las partidas correspondientes a la obra pública, los programas sociales, los salarios estatales, las transferencias a las provincias y la reducción de los subsidios en servicios públicos (con contrapartida en bruscas subas tarifarias).
Tomando en cuenta un período más abarcador (noviembre de 2015 a marzo de 2025), se obtiene que los haberes mínimos (incluyendo el bono) acumulan a valores reales una pérdida del orden del 34%. Estimación propia en base a datos de ANSES, INDEC e IPC-CABA.
(…) El tratamiento de esta ley debió ser postergado varios meses, diseccionado y retractado de varios de sus aspectos más agudos ante el rechazo popular. También sobresale la modificación por decreto de necesidad y urgencia de la movilidad previsional. Asimismo, por la negativa, hay que consignar los vetos presidenciales a dos leyes sancionadas en el Congreso tras su exigencia por una amplia movilización popular, y que permitían una cierta recuperación de los ingresos jubilatorios y del financiamiento de las universidades públicas respecto del drástico recorte sufrido bajo el propio gobierno de Milei.
Esta agenda fue acompañada de ataques a derechos democráticos que propician la defensa de las conquistas sociales, en base al fortalecimiento de las fuerzas represivas y sus mecanismos de intervención en los procesos de resistencia y lucha social. En particular, se buscó restringir el derecho a la protesta, a la par que reducir la capacidad de acción de las organizaciones sociales, sindicales y movimientos por derechos democráticos (como los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales), entre otras formas atacando el derecho a huelga.
No obstante, y a pesar de la profundidad del golpe, no tardó en manifestarse un rechazo popular a estas políticas que tuvo múltiples y variadas expresiones. Estas incluyen desde la presión de las bases a las cúpulas sindicales de la CGT y las CTA, las que se vieron forzadas a convocar a tres paros nacionales (aunque aislados cada uno de ellos y sin continuidad), a movilizaciones callejeras de cientos de miles de personas que desa aron el “protocolo antipiquetes” represivo del Ministerio de Seguridad (universidad, jubilados, diversidades, etc.).
En una línea similar se cuentan varios coflictos sectoriales y provinciales, en ocasiones con un papel protagónico de las bases y sectores combativos (docencia, salud, colectivos, aeronáuticos, etc.), y la celebración de jornadas de lucha con muestras de combatividad callejera (rechazo a la ley ómnibus a inicios de 2024, jornadas del 12 de marzo en 2025), así como el incipiente resurgir del movimiento estudiantil universitario.
En conjunto, estas instancias de resistencia permitieron establecer algunos límites al programa económico de Milei y sentar las bases para la coordinación de nuevas respuestas populares. (…)
MM.